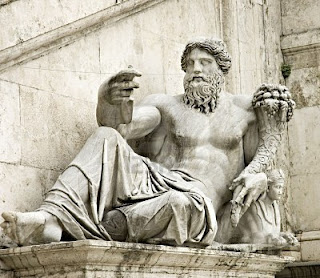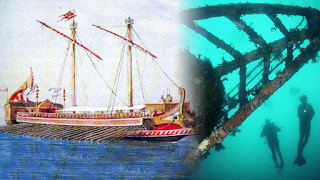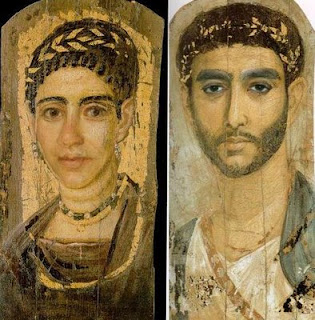Los romanos designan la compraventa con los términos emptio venditio, de emere (comprar) y vendere (vender); asimismo utilizan las palabras emptor y venditor para indicar respectivamente al comprador y vendedor. La compraventa es un contrato consensual, de buena fe, por el que una de las partes llamada vendedor se obliga a proporcionar a la otra la posesión pacífica y duradera de una cosa (merx) a cambio de una cantidad de dinero (pretium). La noción de compraventa en el Código civil español se incluye en el artículo 1445.
 |
| El contrato de compraventa consistía en una venta, por ejemplo de un caballo. |
- Características del contrato de compraventa romano
En cuanto a las características del contrato de compraventa cabría resaltar:
+ Es un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento de cualquier forma manifestado
Según
Gayo (3, 139), las recíprocas obligaciones entre vendedor y comprador surgen apenas existe acuerdo sobre la cosa y el precio, aunque el vendedor no haya entregado la cosa ni el vendedor el precio. También en el artículo 1450 del Código Civil se considera que el
contrato se perfecciona cuando hay acuerdo sobre la cosa y el precio.
+ La compraventa no tiene efectos reales, y ello quiere decir que por sí misma no transmite la propiedad
Para hacer adquirir la propiedad al comprador, el vendedor debe llevar a cabo uno de los
modos derivativos de adquirirla. Nuestro Código civil, separándose de otros Códigos europeos y del proyecto del año 1851, acoge la teoría romana, atribuyendo a la compraventa únicamente efectos obligacionales, siendo necesaria para la transmisión del dominio la
traditio (artículos 609 y 1095 del Código Civil).
- Elementos de la compraventa
Además del acuerdo, son elementos esenciales del contrato de compraventa la cosa y el precio.
+ Pueden ser objeto del contrato de compraventa todas las cosas que están en el comercio de los hombres y cuya venta sea lícita
También el Derecho romano admitió la venta de cosas incorporales o derechos, como en el caso de que alguien se obligue a constituir un
derecho de usufructo a favor del comprador mediante precio. Asimismo es factible la venta de cosas futuras, de las que distinguimos los siguientes supuestos:
.
Emptio rei speratae, esto es, compra de cosas esperadas
Es la venta de cosas cuya futura existencia depende del azar. Por ejemplo, la venta de una futura cosecha o de futuras crías de ganado doméstico. La venta no nace pura sino sometida a la condición suspensiva de si los frutos o las crías llegaran a nacer. Si la condición no se cumple (si la cosecha se pierde o el parto se malogra), no tendrá lugar el contrato de compraventa y no surgen las obligaciones ni para el comprador ni para el vendedor.
.
Emptio spei
En la
emptio spei o compra de "esperanza", en realidad, no se vende tanto una cosa futura, como una expectativa o probabilidad. La venta aquí no está condicionada, ya que el comprador se obliga, igualmente, a pagar el precio, aún cuando resulte fallida la esperanza. Por ejemplo, la venta de un billete de lotería.
. También constituye un caso de compraventa de cosa futura aquél en que compramos una cosa que no existe en el momento del acuerdo, pero cuya futura existencia depende de la actividad del vendedor, así si compro un mueble a un abanista que tendrá que fabricar, o encargo una túnica a un sastre que deberá confeccionar. Tampoco aquí la compraventa es condicionada, pues si la cosa no llega a existir esteremos ante un incumplimiento de la obligación por parte del vendedor.
Debemos advertir que si proporcionamos los materiales para que sobre ellos se realice la obra (la tela para confeccionar la túnica), salimos del ámbito de la compraventa de cosa futura para entrar en el de la
locatio conductio operis (arrendamiento de obra).
+ El precio debe reunir cuatro requisitos: cierto (certum), verdadero (verum), consistente en dinero: (in pecunia numerata) y justo (iustum)
.
Debe ser cierto, esto es, suficientemente determinado
Se entiende por tal:
Aquél fijado en cifra en el momento del acuerdo. Por ejemplo: venta de un fundo por 10.000 sestercios.
Aquél determinado en relación a circunstancias que sirvan para fijarlo: venta de una casa por cuanto la compró el vendedor, o por lo que tenga en su caja el comprador (Ulpiano 18, 1, 7, 1).
Justiniano admite como precio cierto aquél remitido al arbitrio de un tercero, siempre que éste quiera y pueda señalarlo. Sin embargo no existe posibilidad de remitir la determinación del precio del arbitrio de una de las partes.
La doctrina romana de la determinación del precio la recoge en substancia nuestro Código civil en sus artículos 1447 a 1449.
.
Debe ser verdadero, no simulado
Según Ulpiano (D. 18, 1, 36), si se estableció el precio pactando con el comprador que no lo exigirá, no existe venta sino
donación.
.
Debe consistir en dinero
Frente a los Sabinianos, para los que el precio podía consistir en cualquier cosa, los Proculeyanos, cuya tesis prevaleció, opinaban debía pagarse en dinero, pues en caso contrario, argumentaban, la compraventa se confundía con la
permuta y, a la postre, no podría distinguirse quien es el vendedor o quien el comprador: aunque el artículo 1445 sienta que el precio debe consistir en dinero, el 1446 admite la posibilidad de que parte del precio se pague en dinero y parte en otra cosa.
+ Que el precio sea justo significa que nos sea desproporcionado en relación al valor de la cosa vendida
En Derecho clásico no se exige este requisito, pero Justiniano introdujo la figura de la
laesio aenormis, según la cual, si en la venta de inmuebles, el precio recibido fuese inferior a la mitad de su "justo" valor (lesión enorme), podría el vendedor rescindir la venta, a menos que el comprador pagase el complemento del precio.
- Obligaciones del vendedor
+ Debe transmitir la pacífica y duradera posesión de la cosa al comprador (vacuam possessionem tradere)
Esto es, no está obligado a transmitir la
propiedad, sino a procurar por todos los medios que el comprador venza en un posible litigio que sobre la posesión de la cosa se intente contra él. El mismo concepto informa, en general, el Derecho español, aunque nuestro Tribunal Supremo ha reforzado la obligación de entregar la
propiedad, algo que el Código civil no dice expresamente, por su apego, en este punto, a las fuentes romanas.
Es precisamente la garantía prestada por el vencedor contra la evicción, la que aseguraba al comprador la posibilidad de mantener la posesión durante el tiempo exigido para adquirir la propiedad mediante
usucapión. Al margen de estas consideraciones, la venta tendía a procurar la propiedad, y en la práctica conducía normalmente a ello, mediante la
mancipatio o la
traditio realizada por el vencedor cuando era propietario de la cosa.
+ Debe prestar garantía por evicción
El término evicción deriva de
evictio, que se forma a partir de
evincere (vencer, triunfar): de ahí que el vendedor responderá por evicción cuando el comprador sea vencido en litigio, esto es, cuando en virtud de sentencia firme el comprador sea despojado de la cosa por un tercero demandante, que alegue o ser propietario de ella o titular de un derecho real que grave la misma, como usufructo o
prenda.
En un principio era normal que esta responsabilidad se pactara expresamente mediante un
contrato verbal, una
stipulatio duplae, según la cual, el vendedor se obligaba a pagar el doble del precio al comprador cuando la cosa comprada le fuese arrebatada en un litigio. Si el comprador no realizaba la
estipulación, nada podría reclamar, salvo que el vendedor actuase de mala fe, en cuyo caso con la
actio empti recuperará lo que pagó. En otras palabras, la responsabilidad por evicción no fue siempre inherente al contrato de compraventa, y sólo a partir del jurista Juliano (mediados del siglo II d.C.), tal responsabilidad se convirtió en un elemento natural del contrato, pudiendo el comprador exigirla del vendedor mediante la
actio empti, aunque respecto a ella no existiese estipulación.
En cierta medida, idéntico mecanismo informa el saneamiento en caso de evicción de los artículos 1475 a 1483 del Código Civil. La idea del Derecho moderno de que la garantía por evicción supone una prolongación de la obligación del vendedor de entregar la cosa, aparece ya esbozada en Derecho justinianeo.
+ Íntimamente ligada a la obligación de entregar la cosa, se encuentra la de tener cuidado de ella desde el momento del acuerdo hasta el momento de la entrega, según la diligencia de un bonus paterfamilias
Si en este intervalo de tiempo la cosa perece o se deteriora por su culpa (
culpa levis), será responsable y deberá indemnizar al comprador. Sin embargo, si la cosa se deteriora o perece en todo o en parte por caso fortuito o fuerza mayor (muerte del
esclavo vendido, incendio por un rayo de la casa vendida, robo de la cosa vendida, etc.), el vendedor queda liberado, estando sólo obligado a entregar al comprador lo que quede de la cosa o a cederle las acciones pertinentes en caso de robo; por su parte, el comprador continúa obligado igualmente a pagar el precio, en base a la regla romana
periculum est emptoris, esto es, el riesgo del perecimiento de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor corre a cargo del comprador. La doctrina romana del
periculum es acogida en nuestro Código civil si bien con las matizaciones incluidas en el artículo 1452 en relación con el 1096 y 1182.
+ Deberá responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida
Tampoco la responsabilidad por vicios ocultos era inherente al contrato de compraventa salvo mala fe del vendedor, y al principio, sólo era exigible tal responsabilidad si el comprador precavido había concluido una estipulación con el vendedor, encaminada a garantizar la inexistencia de vicios o defectos materiales ocultos de la cosa vendida. El paso siguiente era el de considerar la responsabilidad por vicios ocultos como un elemento natural del contrato.
Tal paso fue dado por los ediles curules, con jurisdicción en las ventas efectuadas en los mercados. A tal efecto, establecieron en su edicto (D. 21, 1, 1, 1) la obligación del vendedor de manifestar en el momento de concluir las ventas, las enfermedades crónicas (
morbus sonticus) y los defecto físicos no aparentes de animales y esclavos, incluyendo también los vicios del ánimo de estos últimos, como serían, según Venuleyo (D. 21, 1, 56 pr.), el ser ladrón o mentiroso, o estar dominado por la pasión del juego.
Si concluida la venta se manifestaba algún defecto o vicio no declarado, el comprador podía ejercitar alternativamente o la
actio redhibitoria o la
actio quanti minoris. Con la primera, que debía intentarse dentro de los seis meses a partir de la manifestación del vicio, el comprador podía conseguir la rescisión del contrato, obteniendo del vendedor la devolución del doble del precio pagado. Si optaba por la
actio quanti minoris o estimatoria, debería ejercitarla dentro del año, y con ella conseguiría una disminución del precio, por el menor valor de la cosa vendida, atendiendo el vicio oculto.
Con Justiniano ambas acciones se generalizan, concediéndose para toda clase de ventas, pudiendo también el comprador ejercitar la
actio empti para el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos por no haberle sido en su día manifestado el vicio. En nuestro Código civil el saneamiento por vicios o defectos ocultos se regula a partir del artículo 1484, contemplándose la opción entre la
actio redhibitoria y la
actio quanti minoris en el 1486, las cuales prescriben ambas a los seis meses, salvo que otra cosa establezca la costumbre (artículo 1490).
- Obligaciones del comprador
El comprador está obligado a pagar el precio, transmitiendo al vendedor la propiedad de la suma de dinero previamente establecida.
----------
- Otras entradas del blog sobre contratos en Derecho romano
+
Stipulatio
+
Mutuo
+
Comodato
+
Depósito
+
Prenda
+
Locatio-conductio
+
Sociedad
+
Mandato
----------
Fuente:
Derecho Privado Romano | Antonio Ortega Carrillo de Albornoz | Páginas 271 - 276.